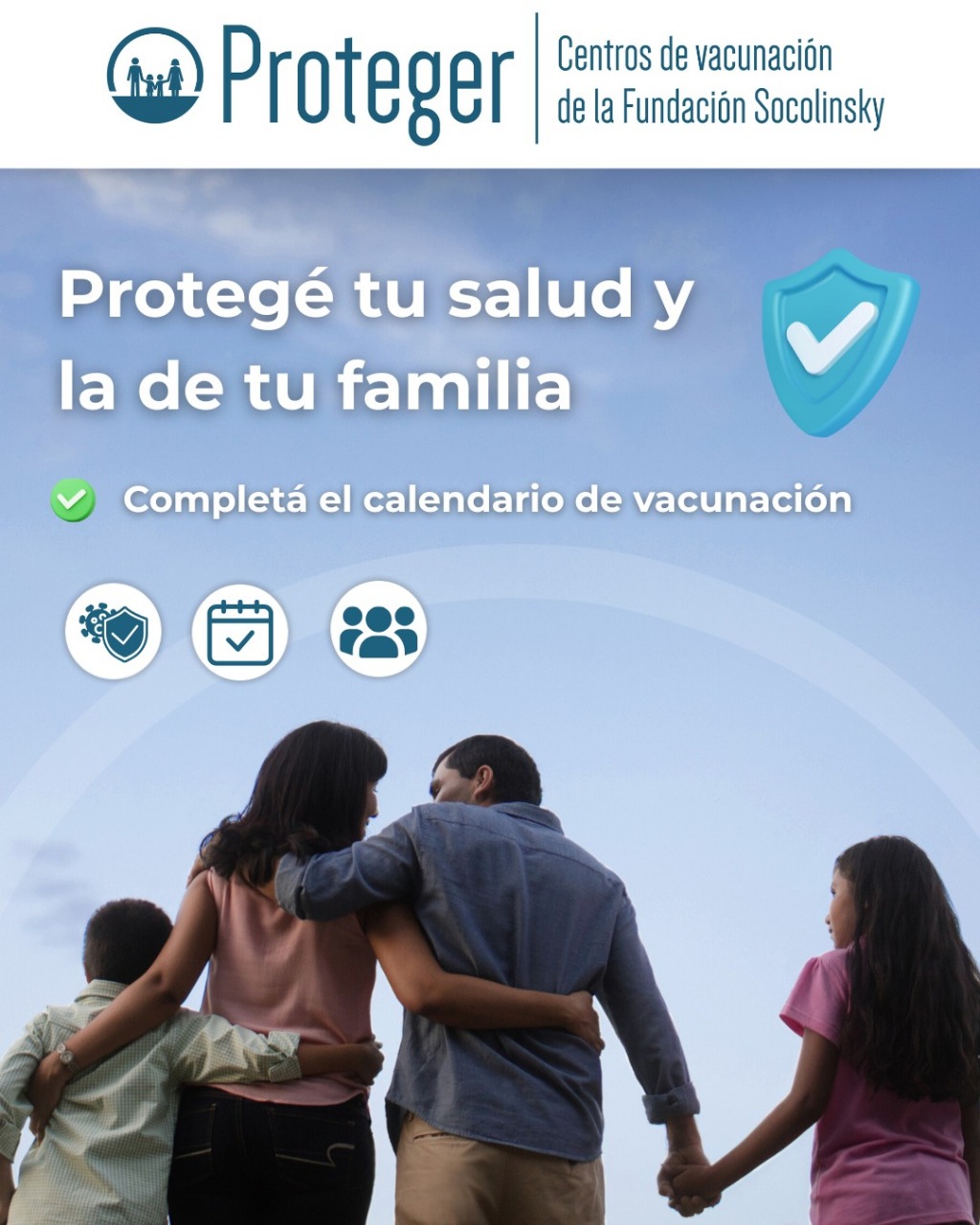LA INDUSTRIA DE LA MODA EN RIESGO
Desde mis columnas vengo insistiendo en la necesidad de tomar conciencia al momento de comprar.
Antes de elegir una prenda, ya sea una tienda online o física, debemos preguntarnos, por qué y para qué comprar? Qué hay detrás de una prenda tan barata?
Por Gabriela Guerrero Marthineitz
La moda no es solo una cuestión estética, es una cadena productiva que incluye oficios, talleres, empleos y tradición cultural.
Sin embargo en los últimos tiempos esa cadena se ve amenazada por un modelo de consumo que privilegia lo rápido y barato por encima de la calidad y la sustentabilidad.
Con el objetivo de sumar datos ciertos y responsables, conversamos con la Fundación Pro Tejer, que trabaja desde hace años para visibilizar la situación de la industria textil y de la moda en nuestro país.
1. ¿Cuáles son los pilares de la Fundación Pro Tejer y qué lugar ocupa dentro de la defensa de la industria textil argentina?
La Fundación Pro Tejer, creada en 2003, es una organización sin fines de lucro cuya misión es asistir, desarrollar, contener e integrar a toda la cadena de valor agroindustrial textil y de confecciones de la Argentina. Desde su origen, la Fundación se consolidó como una institución representativa de todo el entramado productivo, ya que reúne en un mismo espacio a fabricantes de fibras, hilados, tejidos, confección y marcas, junto con universidades, organismos técnicos como el INTI y sindicatos del sector. Su labor se centra en generar y difundir información estadística y análisis sobre la situación de la industria, en impulsar propuestas de política pública y en participar del debate nacional sobre los desafíos del sector. Al mismo tiempo, funciona como una usina de ideas orientada al fortalecimiento de la competitividad, la innovación y la sustentabilidad.
En este sentido, Pro Tejer no solo es un espacio de encuentro y articulación, sino también una voz común de la cadena textil-confección, que defiende sus intereses y promueve su desarrollo frente a los distintos actores del ámbito público y privado.
2. ¿Desde cuándo la Argentina depende de la importación de textiles y cómo cambió la industria a partir de ese momento?
El mercado interno textil e indumentaria históricamente ha tenido un nivel alto de participación de las importaciones. En promedio, alrededor del 50% del consumo aparente local estuvo compuesto por bienes importados, ya sea en forma de hilados, tejidos o confecciones terminadas. Esto significa que la participación extranjera siempre tuvo un peso relevante en el consumo local. Sin embargo, en la actualidad esa dependencia se profundizó: con las medidas de desregulación comercial y apertura importadora, la proporción de consumo abastecido desde el exterior ya supera el 70%. Solo en los primeros siete meses del año, las importaciones crecieron un 93% en cantidades y un 57% en dólares respecto al año anterior, con récords históricos en rubros como tejidos de punto (+168% en toneladas), confecciones (+195%) e indumentaria (+123%). Además, estos ingresos se realizan a los precios FOB/kg más bajos de la historia y provienen principalmente de orígenes asiáticos, lo que afecta directamente a la producción local de todos los eslabones en su conjunto.
3. ¿Qué consecuencias concretas tiene hoy la apertura indiscriminada de importaciones en la cadena textil?
El efecto inmediato de la apertura indiscriminada es la caída de la producción nacional. En julio, el sector de productos textiles registró un retroceso del -10,1% respecto al año anterior y del -23,7% en relación con dos años atrás, la contracción más fuerte del año. El acumulado enero-julio muestra apenas un +6,1% frente a 2024, pero un desplome del -14,5% frente a 2023. Algo similar ocurre con indumentaria, cuero y calzado, que cayó -10,7% interanual en julio y -10,9% respecto a 2023. En el acumulado del año, presenta un alza de +4,4% respecto a 2024, pero también una baja del -9,5% frente a 2023.
Estos datos reflejan un deterioro persistente y una contracción sostenida que se prolonga desde hace más de un año y medio. A ello se suma un uso de la capacidad instalada en mínimos históricos: luego de inversiones récord entre 2021 y 2023, en el promedio enero-junio 2025 la industria textil operó apenas al 44% de su capacidad. Este panorama pone en jaque la sostenibilidad de las empresas: con la actividad deprimida resulta muy difícil afrontar los costos fijos, lo que erosiona la rentabilidad y desencadena procesos de desinversión, racionalización de fábricas, suspensiones y despidos.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 10.300 puestos de trabajo en la cadena de valor, lo que significa que se destruyó el 90% del empleo generado en el período anterior. La experiencia demuestra que construir capacidades industriales lleva años de esfuerzo, pero destruirlas puede ocurrir en cuestión de meses.
4. En los años 90 la apertura terminó con miles de talleres y empleos, ¿estamos frente al mismo escenario?
El contexto actual es similar, pero incluso más complejo. En los años noventa, la apertura y desregulación provocaron que muchas marcas se desprendieran de la actividad de confección, tercerizando un eslabón altamente intensivo en mano de obra. Este proceso generó una fuerte informalización, cuyas secuelas aún persisten.
Entre 2003 y 2015 se avanzó en la formalización de algunos talleres, pero nunca se logró una integración plena de la confección ni con las marcas ni con el resto de la cadena. Como consecuencia, este segmento continuó siendo el más débil en términos de productividad, escala e informalidad, permaneciendo escindido del resto de los eslabones productivos.
En los últimos años se implementaron programas destinados a vincular más estrechamente a los talleres con la comercialización y otros segmentos de la cadena. Sin embargo, las políticas públicas de formalización resultaron insuficientes en incentivos y discontinuas en el tiempo, manteniendo al sector en una situación de alta vulnerabilidad frente a los vaivenes económicos.
Hoy, una nueva ola de apertura y desregulación vuelve a golpear con fuerza a la confección, el eslabón más frágil y al mismo tiempo el más intensivo en empleo. El riesgo no es solo repetir lo ocurrido en los noventa, sino profundizarlo, con un impacto social y laboral aún más grave, dado que Argentina enfrenta hoy una mayor debilidad estructural: falta de empleos de calidad, altos niveles de pobreza y pérdida creciente de poder adquisitivo.
5. Un diseñador, frente a la apertura, puede importar una colección completa y salvarse, pero ¿qué pasa con esos talleres con especialistas, modistas y costureros que quedan sin trabajo?
Para una marca u otro canal de comercialización, importar una colección puede parecer una solución inmediata frente a la presión de costos. Sin embargo, esa lógica individual tiene un costo colectivo muy alto: deja fuera de juego a los talleres locales, a los modistas, costureros y especialistas que representan el verdadero capital humano del sector. La pérdida de estos oficios no solo genera desempleo, sino que implica un retroceso profundo y difícil de reconstruir en capacidades productivas, en transmisión de saberes y en generación de valor agregado. Cada fábrica y taller representa años de inversión en formación y capacitación, acumulando experiencia que no se recupera de manera rápida ni sencilla. Además, en un país donde el trabajo no sobra, estas pérdidas representan oportunidades laborales que se extinguen, afectando a toda la población en su conjunto.
No obstante, debemos aclarar que hoy la importación genera también problemas para las marcas, diseñadores y cualquier canal de comercialización. El consumo local esta deprimido debido a la falta de recuperación del poder adquisitivo. Esto esta agravado por políticas de apertura como mecanismos como el courrier, que permiten el ingreso de productos de marcas de ultra fast fashion a precios de competencia desleal, debido a las malas condiciones laborales y ambientales de producción y, además, sin pagar aranceles por la importación de estas prendas. A su vez, en el contexto actual, el impulso del turismo emisivo y las compras en el exterior que genera la apreciación cambiaria golpea de lleno el consumo local de ropa. Por ende, todos los canales de comercialización se ven afectados, desde la venta directa en locales y tiendas hasta la operación de marcas nacionales, generando un escenario de competencia desigual que debilita aún más la industria y reduce las oportunidades de desarrollo interno.
6. ¿Qué impacto tendría la desaparición de oficios tradicionales en la cultura productiva del país?
La desaparición de los oficios tradicionales de la industria textil significaría perder una parte esencial de nuestra cultura y tradición productiva. Este sector es resiliente: lleva más de 100 años en el país, adaptándose y modernizándose, y ha pasado de generación en generación, consolidándose como un patrimonio histórico y social. La industria textil no solo representa la cultura y la historia de numerosas familias, sino que también fue durante décadas una fuente clave de movilidad social.
Además, tiene una presencia federal significativa, especialmente en provincias donde el empleo registrado privado es escaso, como Catamarca, La Rioja, San Juan, Chaco, Corrientes y partes de Buenos Aires. Perder estos oficios implicaría no solo el retroceso de capacidades productivas y saberes especializados, sino también un golpe a la identidad cultural, a la historia laboral del país y a la generación de oportunidades en regiones donde la industria local es un motor fundamental.
7. ¿Puede un país como la Argentina competir con gigantes como China, que producen sin las mismas reglas laborales, ambientales y sociales?
Todos los organismos internacionales, incluida la propia Organización Mundial del Comercio (OMC), promueven la competencia leal. Esto significa que la competencia es libre siempre que las condiciones estructurales de producción sean comparables. Es muy difícil hablar de competencia cuando las condiciones de producción de un país y de otro difieren de manera tan marcada debido a la falta de regulaciones ambientales y sociales bajo las cuales producen la mayoría de los países del sudeste de Asia.
En Argentina, las fábricas textiles son eficientes y están a la vanguardia tecnológica mundial, con máquinas hilanderas y de tejido de última generación provenientes de países desarrollados como Alemania y Japón. La falta de competitividad del sector no se explica por lo que ocurre dentro de las fábricas, sino por factores externos que impactan directamente en el precio y la rentabilidad de la producción nacional.
Estos factores son múltiples: desde la alta carga tributaria, los elevados costos financieros y logísticos, hasta los costos de comercialización derivados de la falta de infraestructura adecuada o de alquileres excesivos.
Un ejemplo claro de este efecto distorsivo es el sistema tributario argentino, que no solo impone una carga fiscal elevada sobre la producción, sino que además penaliza de manera desproporcionada a la producción federal, afectando especialmente la creación de empleo y el valor agregado a nivel regional. Para ilustrarlo, se estima que en una prenda básica, como una remera, cerca del 50% de su precio final corresponde a impuestos, entre los que se destacan el IVA, el impuesto a las ganancias, ingresos brutos, el impuesto al cheque (débito y crédito) y diversas tasas municipales. Reducir esta carga no solo incrementaría la competitividad del sector, sino que también sería una de las vías más efectivas para reducir los precios locales y fortalecer el consumo interno.
La elevada presión tributaria en Argentina no es solo una percepción del sector, sino un hecho confirmado por organismos internacionales. Por ejemplo. El Global Competitiveness Report del World Economic Forum ubica a Argentina entre los últimos 10 países (de 141) en cuanto al impacto negativo de los impuestos sobre la competitividad. El indicador Doing Business del Banco Mundial sitúa a Argentina entre los 20 países con mayor carga tributaria del mundo (de 190 economías evaluadas).
En resumen, Argentina cuenta con tecnología, capacidad productiva y mano de obra calificada, pero la competitividad se ve limitada por factores externos, especialmente fiscales y estructurales. La verdadera brecha con países como China no es tecnológica, sino que radica en condiciones macroeconómicas, regulatorias y tributarias, tanto internas como externas, que generan una cancha de juego desigual
8. ¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de la cadena textil y cómo se vería afectado su empleo con más importaciones?
La mujer ocupa un rol central en la cadena textil argentina, siendo la mayoría de la fuerza laboral en talleres y sectores de confección (más del 70% del empleo formal de la confección), diseño y comercialización. Un aumento de las importaciones afectaría de manera directa a este segmento laboral. La competencia desleal, la llegada masiva de productos y la subfacturación ponen en riesgo los talleres y fábricas locales, donde muchas mujeres concentran sus empleos.
9. ¿Qué rol debe jugar el Estado para proteger el trabajo argentino sin frenar la innovación ni el diseño?
Dado el contexto actual, el primer paso del Estado debe ser implementar medidas de contingencia que eviten una mayor contracción de la actividad y contengan la situación del sector textil. Estas acciones urgentes son necesarias para proteger el empleo, los talleres y la producción local mientras se desarrollan políticas de largo plazo.
Paralelamente, el Estado debe trabajar para equiparar la cancha y permitir que la industria argentina compita en condiciones justas, sin limitar la creatividad ni la innovación de los diseñadores. Esto implica un enfoque doble:
Preservar la competencia leal: mediante políticas antidumping y salvaguardas, valores referenciales para evitar la subfacturación, control del contrabando en fronteras y aduanas, y normas técnicas que protejan la salud y seguridad del consumidor. Estas medidas garantizan que la competencia se desarrolle en condiciones comparables y evitan prácticas desleales que distorsionan el mercado.
Reforma tributaria y desarrollo federal: avanzar en una reducción de la carga fiscal sobre la producción local, con una lógica que promueva el desarrollo federal, incentive la inversión y fortalezca la creación de empleo y capacidades productivas en todo el país.
En conjunto, estas estrategias permiten proteger el trabajo argentino, combinando respuestas inmediatas con políticas estructurales que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad de la industria textil.
10. ¿Si tuviera que dar una solución real y concreta, ¿cuál sería el camino para que la industria textil argentina sobreviva y crezca en este contexto?
En el actual contexto, desde la Fundación ProTejer consideramos que es imprescindible avanzar en tres niveles de intervención para revertir la situación, recuperar dinamismo productivo y generar condiciones propicias para la inversión, el empleo formal y las exportaciones.
En primer lugar, se necesitan medidas de emergencia o contingencia que permitan contener el deterioro actual y sostener la actividad. Hablamos de iniciativas que alivien la carga fiscal, faciliten el acceso al financiamiento para capital de trabajo, reduzcan costos operativos y permitan a las empresas transitar esta etapa sin destruir capacidades productivas.
En segundo término, son indispensables reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad sistémica de la economía. Esto implica avanzar en una reforma tributaria integral, en una modernización del marco laboral que potencie la formalidad y el empleo productivo, y en la estabilización macroeconómica, condición básica para generar certidumbre y fomentar decisiones de inversión a mediano y largo plazo.
Por último, es fundamental adoptar medidas que garanticen un comercio leal y la protección de los consumidores, una agenda sobre la que vienen avanzando muchos países del mundo desarrollado. En este sentido, proponemos fortalecer las regulaciones aduaneras para evitar el ingreso de mercadería mediante contrabando o subfacturación, establecer normas técnicas que regulen el uso de sustancias nocivas en los productos textiles, y controlar de manera efectiva el etiquetado y la composición de las prendas, para proteger a los consumidores.
Cabe subrayar que esto no implica que el sector no quiera competir sino se trata, más bien, de garantizar condiciones justas de competencia. La apertura comercial no puede, ni debe, traducirse en una competencia basada en estándares laborales indignos, sin convenios colectivos, sin regulaciones ambientales y con subsidios encubiertos por parte de otros países. En esas condiciones, no solo es difícil competir para el sector textil, sino para cualquier sector productivo que produzca bajo reglas formales y respetuosas del trabajo y el ambiente.
Y, si…
Estamos en estado de crisis y es grave!
Hasta la próxima
La Señora del Lujo Silencioso
CUANDO LA ARGENTINA VESTIA AL MUNDO
Durante décadas, Argentina tuvo una industria textil que hoy parece ciencia ficción.
No solo vestía a su mercado interno: exportaba telas de altísima calidad a Europa, incluso a países con tradición textil centenaria.
LA BELLEZA QUE MATA
Cuando la eterna juventud deja de ser deseo y se convierte en condena. Entre ficciones que parecen realidades y procedimientos sometidos a una industria, hoy hay cuerpos que sufren por no ser aceptados y una sociedad que castiga lo distinto.